Viejos y virus
- Temblores ONG
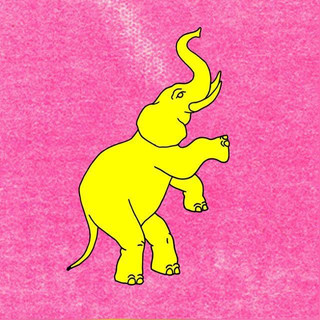
- 7 jun 2020
- 3 Min. de lectura


Carolina Sanín
Ya desde el preámbulo de la cuarentena, el asunto se torció: al llamar a la cautela frente a la infección por coronavirus, el presidente se refirió a los ciudadanos y las ciudadanas mayores de setenta años como «abuelos». En lugar de limitarse a reconocer y transmitir que cierto grupo de edad era más vulnerable ante la infección, y de garantizar su cuidado por parte del Estado, procedió a elaborar una caracterización del grupo. Según esa caracterización, los ciudadanos mayores de setenta años tenían y mantenían necesariamente determinados vínculos familiares, que respaldaban su valor como individuos; habían tenido hijos, y sus hijos habían tenido también hijos, que eran cercanos a sus abuelos.
Además de introducir una norma, una normalidad —según la cual todos los ciudadanos son genitores y valen en tanto lo son—, el presidente impartía implícitamente una lección moral y sentimental con la que descargaba, de paso, una responsabilidad estatal: sugería que la condición de los ancianos depende del afecto que se les debe tener. Sobrará anotar que no usó en su discurso, ni una sola vez, el lenguaje incluyente, sumando con ello la exclusión al establecimiento de estereotipos (pero ya es mucho pedir que el poder considere que existen las mujeres, como para, encima, pedirle que sepa que las viejas también son mujeres).
Adicionalmente, el presidente no habló de «los abuelos», sino que llamó a «proteger a nuestros abuelos». Con la incluyente primera persona del plural, delimitaba el destinatario de su discurso y realizaba una exclusión. A pesar de ser el presidente de todos los colombianos, dejaba claro, de modo inconsciente, que estaba dirigiéndose a los que tenían su misma edad o eran menores que él —a una nación de nietos, pues—. No decía: «Tenemos la obligación de protegerlos a ustedes, personas mayores de setenta años», como habría hecho si hubiera asumido que también los mayores conformaban su audiencia y la ciudadanía, y que se dirigía a ellos. Les hablaba a unos destinatarios («ustedes») con quienes establecía un «nosotros» para hablar de un referente común, unos «ellos» (los «abuelos»), a quienes no estaba hablándoles.
Ese primer error no ha quedado atrás y no solo fue un desliz o una indelicadeza. En la manera como el gobierno ha decretado lo concerniente al aislamiento obligatorio, prevalecen la misma discriminación, la misma condescendencia y el mismo paternalismo. Para los y las mayores de setenta años, se ha extendido la cuarentena más allá que para los menores de setenta años. Podría aducirse que con la reglamentación diferencial se protege a un grupo más vulnerable a la infección. Sin embargo, esta consideración debería destinarse a la prelación para toda atención sanitaria (que dudo mucho que se dé, por la absurda costumbre médica y política de considerar que una vida vale más cuanta más vida inexistente tenga «por delante»), y no a la restricción de movimientos, acciones y presencia, ya que los mayores de setenta años no constituyen un foco especial de contagio del virus para el resto de la población. Debería reconocerse, entonces, su potestad y su criterio, como la de los demás ciudadanos y ciudadanas, en lo que respecta al cuidado de sí mismos. Debería reconocerse su derecho de vivir bajo el Sol —tanto más cuanto que tendrán, previsiblemente por su edad, menos días restantes bajo el Sol que los más jóvenes—.
Al limitar la circulación de las personas mayores —que están, como es natural, más cerca de la muerte— con parámetros distintos de los de la población de menos edad, se impone la asociación de la casa con la tumba; se acorta la vida en el plano simbólico —y quizás también en el de la realidad material—. Mientras pretende que protege a los viejos, el gobierno no advierte que los está escondiendo, enterrando. Se me ocurre que cabría meditar sobre la diferencia entre protección y cuidado, en este episodio en el que se quiere adelgazar la vida de los viejos para alargar la vida de nadie. Cabría también recordar que la mejor historia que se ha contado en nuestra lengua trata sobre un viejo, don Quijote, a quien querían encerrar y que un día salió de su casa a hacer cosas peligrosas y estupendas (y no era abuelo de nadie).





Comentarios